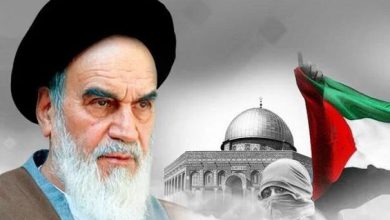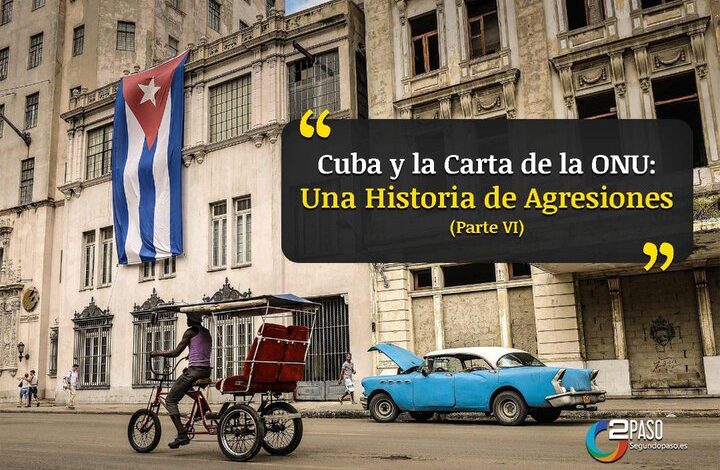
La Actuación Timorata De La “Comunidad Internacional” Ante La Criminal Agresión A Cuba
Segundopaso – Hemos ido repasando la serie de agresiones, mediante leyes específicas, claramente unilaterales de Estados Unidos para desestabilizar a la revolución cubana que son impresentables, al final de este análisis ofrecido por Pablo Jofre Leal se va ha profundizar en el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, consagrada en la mencionada Carta de las Naciones Unidas.
En esta parte del trabajo deseo profundizar en el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, consagrada en la mencionada Carta de las Naciones Unidas. En ella queda establecido, que todos los pueblos tienen el derecho de fijar, libremente, sin injerencia externa, su condición política y de proseguir su desarrollo económico, social y cultural, y que existe el deber de respetar este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta.
Esto entraña que TODOS los Estados tienen la obligación de acatar este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta. Además, de la exigencia de promover mediante acción conjunta o individual la aplicación de este Principio, y de prestar asistencia a las Naciones Unidas en el cumplimiento de las obligaciones que se le encomiendan por la Carta, respecto a la aplicación de dicho Principio, a fin de:
1. “Fomentar las relaciones de amistad y la cooperación entre Estados.
2. Poner fin al colonialismo, teniendo en cuenta la voluntad libremente expresada de los pueblos y teniendo presente que el sometimiento de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una violación del Principio, así como una denegación de los derechos humanos fundamentales, y es contraria a la Carta. Todo Estado tiene el deber de promover y fomentar el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.
3. El establecimiento de un Estado soberano e independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo constituyen formas del ejercicio del derecho de la libre determinación de los pueblos.
4. Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza, que prive a los pueblos de su derecho a libre determinación, a la libertad y a la independencia. En los actos que realicen, y en la resistencia que opongan contra esas medidas de fuerza con el fin de ejercer su derecho a la libre determinación, tales pueblos podrán pedir y recibir apoyo de conformidad con los Propósitos y Principios de la Carta.
5. El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo Administra.
6. Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente la integridad territorial de Estados Soberanos o independientes, que se conduzcan de conformidad con el principio de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, y estén por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio.
7. Todo Estado se abstendrá de cualquier acción dirigida al quebrantamiento parcial o total de la unidad e integridad territoriales de cualquier Estado o país”.
En este Principio se dan muchos de los elementos mencionados en los anteriores enunciados, violados constantemente por Estados Unidos, desde Eisenhower a Biden (que es la etapa de gobiernos norteamericanos en que se ha desarrollado la política de agresión contra Cuba). Se ha hecho majaderamente hincapié, en la poca voluntad del gobierno cubano de acceder al sistema político, que las democracias occidentales consideran el más adecuado para los pueblos del mundo. Una democracia representativa, que en decenas de año de implementación, no sólo en Latinoamérica, sino también en África y Asia demuestran su inoperancia y la falta de eficacia, para conseguir mejores condiciones de vida para sus pueblos. Se hace hincapié en este punto y no en la negación de la libre determinación, para que un pueblo pueda regir su propio destino, que sea capaz de demostrar sin trabas ni bloqueos la legitimidad de su opción.
Absolutamente nadie, con un sano juicio político podría decir que Cuba ha vivido en paz, o que ha podido desarrollar su sistema político y social contando con la cooperación del resto de la comunidad mundial. Lo contrario se ha impuesto y para vergüenza, no sólo de aquellos que la han atacado, sino también de las Organizaciones llamadas a defender las posiciones de los más débiles en el concierto internacional, y no hacerse eco de sueños democráticos, cuyas ventajas siempre son para un reducido círculo de privilegiados. Cuba se ha resistido a las medidas de fuerza que se le han querido imponer pero no ha recibido el apoyo de las Naciones Unidas de conformidad con los Propósitos y Principios de la Carta, como tampoco lo ha sido una variedad de naciones: Nicaragua o El Salvador, Vietnam, Palestina, Timor Oriental, el Sahara Occidental, Libia, Irak, Siria, entre otras, como tampoco lo han sido los Rohingyas o los indígenas guatemaltecos, el pueblo mapuche, los indígenas de Brasil. Pero, sí se interviene, ya sea por acción u omisión, cuando se trata de castigar a aquel que no cuenta con el beneplácito del Imperio o de sus aliados.
El respeto a las ideas señaladas tampoco se ha exigido a los Estados Unidos, para que lo cumpla con relación al enclave colonial de Guantánamo. Esta es una zona de inmejorables condiciones naturales para ser un puerto seguro como ningún otro en las costas del Caribe, pero es ocupada como Base Naval por los Estados Unidos, con un contrato de arriendo a perpetuidad mediante la llamada Enmienda Platt del año 1902, cuando tropas norteamericanas ocupaban Cuba. Guantánamo ha servido, no sólo para los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos, sino también como lanzadera de invasiones, puerto de recogida de mercenarios y punto de espionaje a la Isla e incluso como cárcel, para aquellos prisioneros tras la guerra contra el terror propugnado por George W. Bush, tras los atentados del 11 de septiembre del año 2001. La ocupación de Guantánamo menoscaba abiertamente la integridad territorial del Estado Cubano, y por ello, se agrega a las numerosas acusaciones contra los Estados Unidos el hecho de ejecutar acciones que quebrantan la unidad nacional e integridad territorial de Cuba.

Si la exigencia, para que Cuba no siga sufriendo las agresiones y el bloqueo que los Estados Unidos le ha impuesto unilateralmente, es la petición de democratice su sistema político debemos entonces premiar en primerísimo lugar lo grotesco de tal pretensión, de un país que:
· Un país cuya democracia en sus 244 años de existencia, y con 47 presidentes elegidos, sigue siendo una sociedad racista, segregacionista y violenta.
· Una Democracia que comete los mismos crímenes sancionados en Nuremberg: Guerra de Agresión con conductas cobardes y ventajeras siempre agrediendo a aquellos más débiles: Nicaragua, Granada, Panamá, Cuba, Vietnam, Irak, Sudán, Libia, Guatemala, República Dominicana, Haití, México, entre otros.
· Un país que ha sido condenado por el Tribunal Internacional de Justicia por su guerra de agresión contra Nicaragua, y que no ha pagado las reparaciones a la que fue condenada, y más aún, siguió su guerra hasta dejar exhausto a un país que perdió cerca del 4% de su población en 10 años de conflicto.
· No sólo incumple las resoluciones de los Organismos Internacionales, que abusa del derecho internacional, que menosprecia las decisiones de sus Tribunales, y también junto a sus aliados usa y abusa de sus posiciones de poder en el Consejo de Seguridad. Un ejemplo paradigmático es el soud el derecho a veto en todas las resoluciones dictadas contra los crìmenes del sionismo contra el pueblo palestino.
· Invirtió 3 millones de dólares en las elecciones chilenas de 1964, para que triunfara su candidato democratacristiano y no Allende, y que al triunfar este, 6 años después intervino para su desestabilización y posterior caída a manos de un golpe militar que significó una de las dictaduras más criminales que haya conocido sud-américa.
· Aún tiene en el mundo occidental, en ejecución la pena capital y en cuyas cárceles más de 3.000 prisioneros esperan su muerte. Además, es un país donde la pena de muerte se aplica de forma desproporcionada sobre presos de minorías raciales. Según el DPIC, (Centro de Información sobre la Pena de Muerte, DPIC por sus siglas en inglés) desde el año 1990 a la fecha se efectuaron 1.334 ejecuciones dando un promedio de 46 muertes anuales. Es la democracia que tiene el porcentaje más alto de reclusos a nivel mundial, cerca de 1,1 millones, 60% de los cuales son negros.
· Es la democracia donde el 15 % de la población vive por debajo de la línea de pobreza – Poverty Line – y cuyo mayor exponente es la población negra, seguida de la población de origen hispano.
· Es la democracia donde la mortalidad infantil en su segunda ciudad más grande: Los Àngeles es de un 21,4 por mil nacidos vivos -el doble de la ciudad de La Habana –
· Mediante métodos fascistas ha anulado los movimientos políticos y sociales desarrollados a partir de los años 50: Black Panther Party, cuyo líder Fred Hampton fue ejecutado por la policía. Mantiene encarcelado a los líderes políticos por Un Puerto Rico Libre, al igual que a los dirigentes del American Indian Movement.
· La tasa de arrestos y de ejecutados duplica y triplica el peso de las personas de color en la población La ONU denuncia que la discriminación racial se da de forma constante en todas las esferas de la sociedad estadounidense. La retahíla de estadísticas corrobora la esencia de su diagnóstico. Del total de detenidos en el año 2020, según cifras del FBI, en Estados Unidos, un 28,1% eran negros, que es el doble de su proporción demográfica (13,1%)- Un ciudadano negro en Estados Unidos, tiene seis veces más posibilidades de ser encarcelado que uno blanco, y 2,5 veces más que uno latino.
· Es la democracia, que viola Tratados de extradición y las normas del Derecho Internacional, secuestra a ciudadanos de otros países para condenarlos dentro de los Estados Unidos, e influye para que su Tribunal Supremo – se supone un órgano independiente – legalice posteriormente esta práctica: Como sucedió con el mexicano Antonio Machain y el Ex Presidente de Panamá Manuel Antonio Noriega.
· Es la democracia que viola todos los Tratados Económicos, políticos, comerciales, de navegación, de transporte y telecomunicaciones con su Bloqueo contra Cuba. En los últimos años esa violación se expresa en el retiro de estados Unidos de Acuerdos Globales como el climático, sobre control de armas nucleares, la incorporación y ratificación del estatuto de Roma, entre otros. Sumemos el incumplimiento del Plan Integral de Acción Conjunta respecto al fin de las sanciones contra Irán, en el marco del cumplimiento de dicho acuerdo pero el tratado obsequioso y cómplice con el programa nuclear israelí.

Si Estados Unidos es la democracia que se asigna el papel de faro de los pueblos, entonces nuestro mundo está mal, un planeta donde no se aplica el principio de autodeterminación por las grandes potencias, arrastrando en ello a sus incondicionales a aplicación que generan un remedo de sistema democrático, que exige para otros lo que no es capaz de proporcionarse ella.
Pablo Jofré Leal